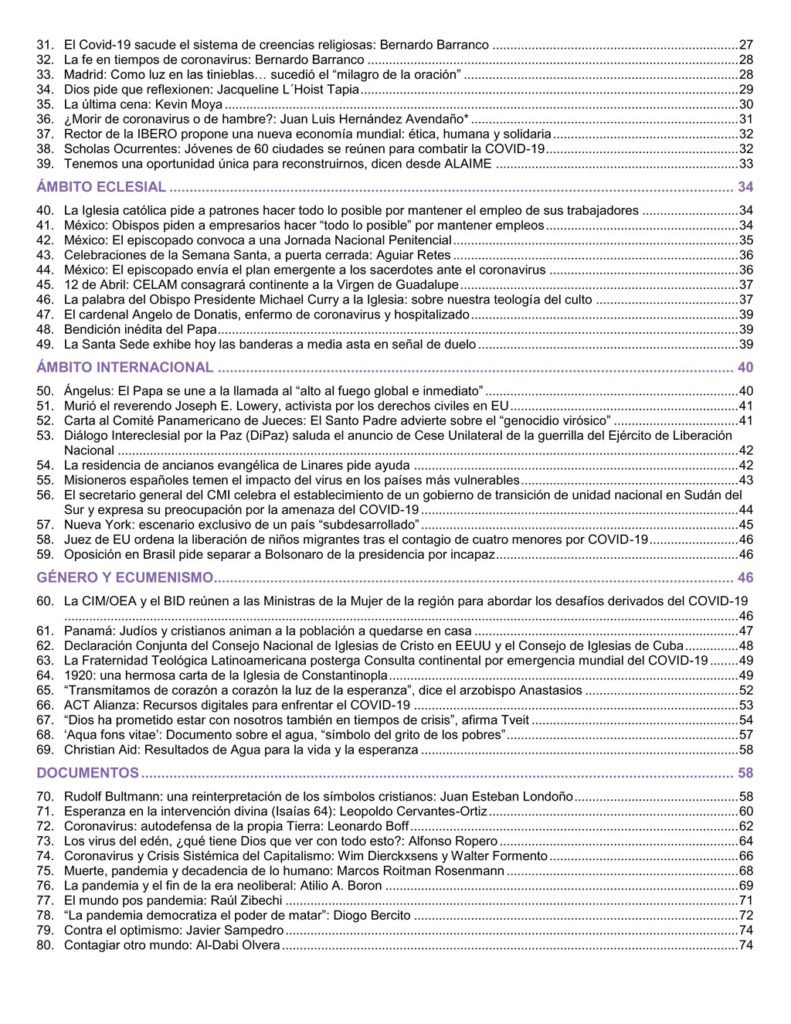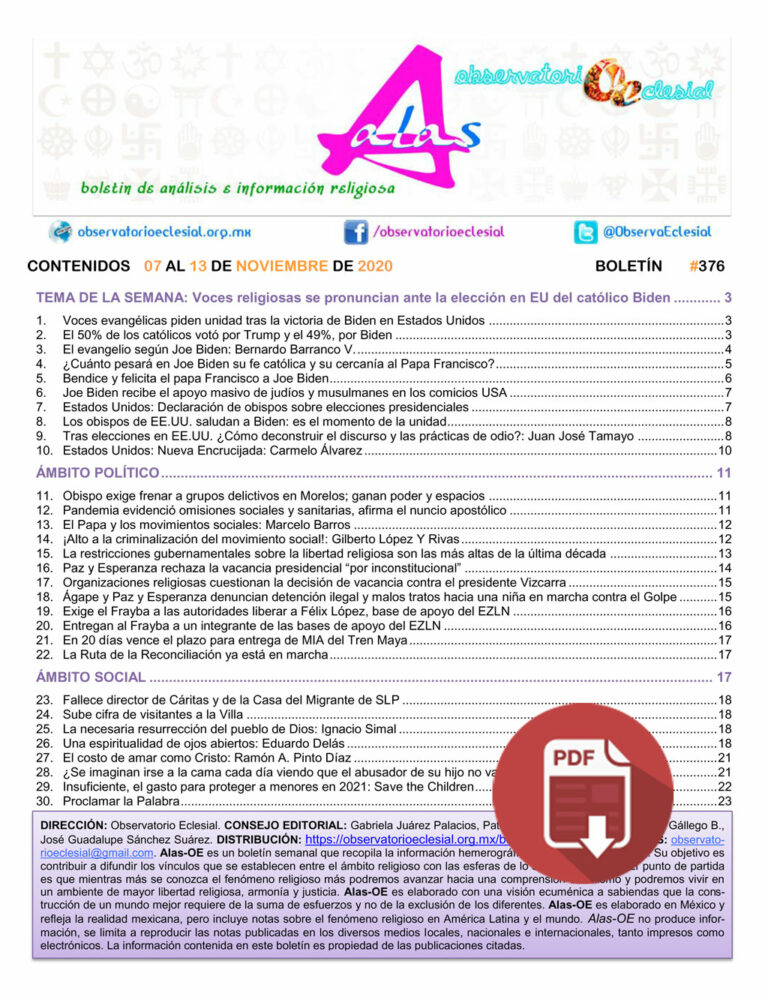Semana Santa viral
La imagen habla por sí misma. El papa Francisco camina lentamente hacia una plaza vacía que no se parece en nada al centro de la devoción católica, la Plaza de San Pedro. Desde ahí, acompañado por la llovizna y silenciosos rumores milenarios, pronuncia un discurso histórico a un mundo escondido en sus propios temores. Acto seguido, bendice a una urbe vacía y a un orbe agazapado ante un microscópico enemigo, producto del irrestricto afán humano de autodestrucción.
La imagen se hizo viral en segundos. No sólo en las redes virtuales, donde ahora viven millones, sino también en cada templo y centro de culto de la cristiandad, en donde se producía y reproducía la misma icónica imagen: líderes de todas las confesiones y religiones, celebrando y predicando en una concurrida soledad. Hasta los profetas de desgracias y los sanadores carismáticos abandonaron sus multitudes, «dudosos» del poder divino.
Vivimos un hecho que no tiene precedentes en la historia de las religiones. Tampoco lo tiene en la historia de la humanidad. En el pasado, peores pandemias han azotado a los seres humanos, pero ninguna se había vivido en tiempo real de manera global. Focalizadas y aisladas por las propias limitaciones del precario desarrollo humano, las pestes y plagas azotaban regiones determinadas, sin que el resto del mundo tuviera idea de lo que sucedía, sino hasta que todo había terminado. Hoy, contamos los muertos por segundos.
El comportamiento religioso hasta antes de esta pandemia, también había sido distinto. Es sabido que en tiempos de catástrofes y plagas, la devoción popular aumenta exponencialmente, al igual que su concentración en los principales centros de culto, a los que millones peregrinan en busca de salvación, obteniendo en su lugar, al menos en el caso de las pestes, el efecto contrario, porque el hacinamiento humano multiplicaba de forma igualmente exponencial los contagios y las muertes, amparado el virus en la ignorancia de las multitudes y la codicia de sus líderes.
Lo que vemos ahora, es inusitado, y más cuando a la cuaresma religiosa (40 días) que precede a la mayor celebración del cristianismo, se le ha sumado la cuarentena sanitaria que parece no respetar calendario litúrgico ni económico ni político alguno. Canceladas por decreto las grandes e incluso pequeñas concentraciones, seremos testigos de una Semana Santa viral, no sólo en el sentido de que el coronavirus tiene detenido y recluido al mundo entero, sino porque ante esta dificultad, todo (incluida la fe) ocurre ahora en las redes sociales. No sólo la devoción litúrgica y las oraciones tan comunes en la práctica religiosa, sino también la solidaridad y la caridad (esas no tan comunes) no pueden sino ocurrir intra-muros.
Sorprende, por supuesto, la civilidad y cabalidad con que, tanto líderes religiosos como su feligresía, han asumido las disposiciones sanitarias sin pretender inmediatamente sacar provecho de la desgracia y la incertidumbre que inunda el corazón de la humanidad. Aunque no faltan líderes católicos que, de forma apresurada e irresponsable, buscan culpar a Dios por este «castigo», y de paso a las mujeres y a quienes defienden sus derechos, provocando desafortunadas reminiscencias en las que, acusadas de «brujas», eran quemadas para aplacar la ira divina. Como siempre, ante estas pretensiones es saludable recordar a la iglesia mayoritaria que el enemigo se encuentra puertas adentro y que es un buen momento, ahora que estamos todas y todos enclaustrados, de limpiar la casa.
Y es que esta pandemia ha sorprendido al mundo, en el peor momento de su historia. Y las religiones no son la excepción. Si en lo político y lo económico, el virus ha puesto en evidencia la irresponsabilidad humana y su afán de acumulación mediante un sistema de mercado que acertadamente el papa Francisco ha declarado como la raíz de todos nuestros males; en lo religioso, ocurre también el desafallecimiento de los sistemas religiosos, su pérdida de influencia en la vida de las personas, no sólo por razones estructurales sino fundamentalmente morales y simbólicas. Por un lado, pierden credibilidad por la incongruencia entre lo que se predica y lo que se practica. Y por otro, las religiones no han sabido adaptar a los nuevos tiempos su lenguaje y su mensaje, volviéndose cada vez más irrelevante ante las necesidades fundamentales del ser humano.
Para las iglesias, es también una oportunidad de recuperar el sentido y la originalidad ahora que, derribados los muros que las separaban del mundo, gracias a que el mundo se ha trastocado virtual, se tiene la oportunidad de llevar hasta sus confines el mensaje de esperanza y justicia de que son depositarias. El desafío no es menor, pues las iglesias (en particular las llamadas históricas: católicas y protestantes) siempre han estado un paso atrás en la historia y los avances científicos, y hoy se ven lanzadas a las palestras digitales sin previo aviso, sin las habilidades necesarias para desenvolverse en un mundo virtual de infinitas posibilidades y considerables limitaciones para la interacción humana.
En el caso de la iglesia católica, mayoritaria en occidente, su arribo al mundo de las comunicaciones es relativamente reciente. Es con el advenimiento del Concilio Vaticano II (1962-1965), que se recomendará enfáticamente el uso de los medios de comunicación para la tarea evangelizadora. México fue pionero en ello, pues inmediatamente creó el primer centro de comunicación social al servicio de la Iglesia (Cencos, en 1964), pero sólo funcionó con ese carácter oficial hasta 1968, pues a raíz de la masacre estudiantil en Tlatelolco, el centro dirigido por un matrimonio laico (José Álvarez Icaza y Luz Longoria) tomará partido por los jóvenes estudiantes y la jerarquía católica le retirará el reconocimiento eclesiástico. Y no será sino décadas después que surgirán las comisiones de comunicación a nivel diocesano y episcopal.
Esta inmersión accidentada de la Iglesia católica en los medios de comunicación (válida también para las otras iglesias) continúa hasta el presente como un desafío de forma y fondo: por un lado es necesaria la puesta al día tecnológica, para navegar como «pez en el agua» en las nuevas tecnologías y las redes sociales; y por otro es indispensable tener un mensaje relevante que comunicar y saber cómo comunicarlo de forma atractiva. Hasta ahora, lo que inunda las redes son misas y devocionales que en la vida real ya atraían a cada vez menos gente, y que trasladadas simplemente a las pantallas no se ve por qué tendrían que volverse virales, especialmente entre la juventud que ha hecho de lo virtual su espacio privilegiado. Más aún, hoy todo mundo se ha volcado a las redes en busca de consuelo, esperanza, solidaridad, sentido. ¿La fe será capaz de tener una respuesta asertiva?
Como sea, estos sucesos apocalípticos nos colocan a la humanidad y a sus instituciones (incluidas las religiosas) en un momento de crucial importancia, que marcará un antes y un después en la historia del mundo, en el que constataremos si somos capaces de aprender la lección y actuar en consecuencia para prevenir el colapso no sólo de la civilización, sino de la especie; ahora que, como predicaba en la plaza desierta el papa Francisco el pasado 27 de marzo, «la tempestad ha desenmascarado nuestra vulnerabilidad y dejado al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades.»
Por José Guadalupe Sánchez Suárez
© Observatorio Eclesial