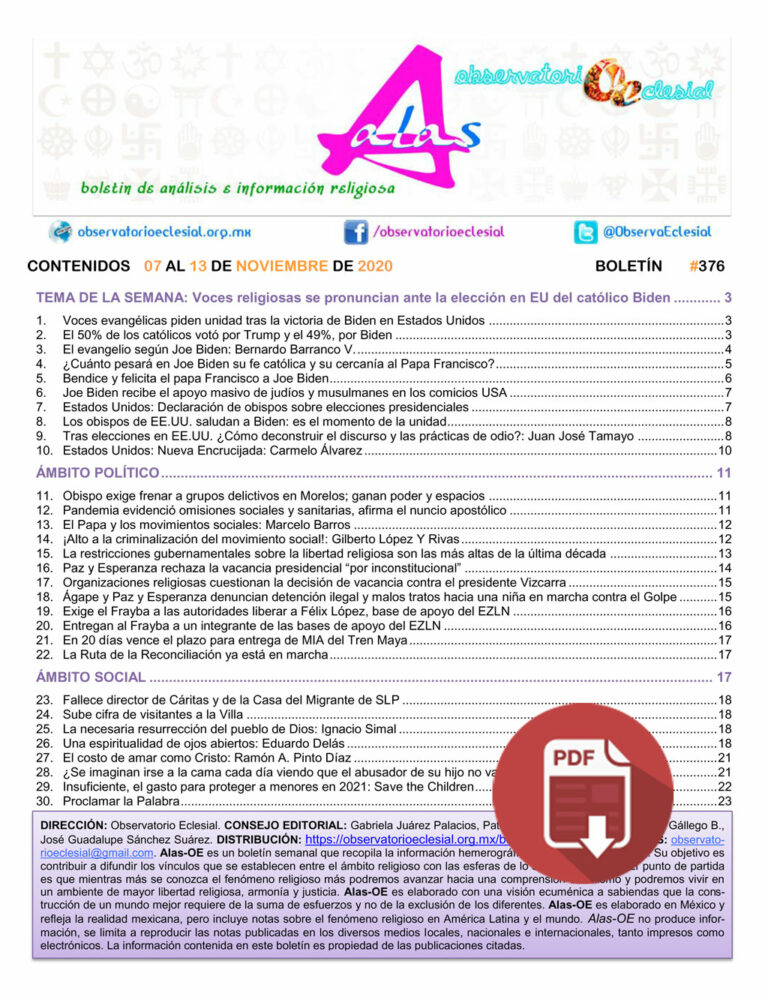Las iglesias y el coronavirus
De forma inesperada e inevitable, el mundo se detuvo. El Covid-19 se convirtió en la gota que derramó el vaso, la variable que colapsó un mundo ya moribundo en últimas fechas, sobrecargado por el consumo humano. De origen y efectos aún no del todo conocidos, la nueva enfermedad se hizo viral en cuestión de días, y en su espiral pandémica fue secundado inmediatamente por otros virus no menos dañinos: la desinformación, el miedo, el odio, el colapso económico, el oportunismo político, entre otros, se extendieron más rápido que el propio SARS Cov-2.
Las principales potencias (en especial del viejo mundo) fueron muy pronto rebasadas por una enfermedad que camina con privilegios, que no se propaga desde la miseria humana, sino que viaja con visa americana y pasaporte europeo.
No tardó en llegar a nuestros países emergentes, cuyas economías son y serán las más golpeadas por este caprichoso virus, sea que haya sido producto de algún emprendimiento conspiratorio o de la misma naturaleza defendiéndose de otro virus más mortífero: la humanidad.
Enfrentar las consecuencias de esta pandemia para evitar que devenga epidemia apocalíptica, es tarea de todas y todos, en especial de los gobiernos y las instituciones sociales. Pero todo su esfuerzo será en vano, si como población no acuerpamos todo intento tendiente a contener y resolver esta crisis que, como las de los últimos años, pone al descubierto la fragilidad de nuestras sociedades y la debilidad de la especie humana.
Más allá de la conciencia de clase, siempre indispensable, hoy nos interpela también la conciencia de especie, tan ausente en estos postrimeros acontecimientos. La empatía, como piedra angular de otros importantes valores elementales ante cualquier drama humano, se convierte en la consigna que, paradójicamente, en vez de lanzarnos al encuentro del otro, de la otra, nos impone distancia: distancia física y cercanía social.
Pero no, lo que al final impera es el egoísmo, el odio clasista, la irreponsabilidad, la desconfianza, el sálvese quien pueda.
Y las religiones, que están llamadas a ser faros en tiempos de oscuridad, no son la excepción. Comparten el deterioro generalizado de sus símbolos y estructuras constitutivas, y en su versión cotidiana de comunidades eclesiales, son reflejo de ambigüedad y retraimiento. Sin mucha credibilidad social, la mayoría apenas atina a hacer lo mínimo indispensable para salvaguardar, no el bienestar de sus miembros, sino su membresía (con la irrenunciable cuota económica que supone). Otras, sin miramientos, capitalizan el pavor apocalíptico promoviéndolo (desde las pantallas) con su ejército de profetas de desgracias y ofreciendo (también detrás de los firewalls) poderosos antivirales espirituales, previa transferencia electrónica de fondos, claro.
Es sintomático que en México, como en muchos países latinoamericanos, se agradezca más bien la no intervención de las iglesias en los asuntos públicos. Aunque nunca faltan dentro de ellas, sectores periféricos que abrazan, aún puertas adentro, la solidaridad y la esperanza contra toda desesperación, que ofrecen faros interpretativos de la actual crisis mundial de salud y ayudan a entender no sólo qué sucede, sino por qué sucede y cómo actuar en consecuencia con una fe liberadora y empática con los menos inmunes (física, social y económicamente) a este virus de laboratorio. Pero la gran mayoría de los líderes religiosos, de la población creyente e increyente, se conformará con acatar las medidas sanitarias elementales, sobrellevar sus cultos y su asistencialismo espiritual, y esperar a que el ángel de la muerte pase y no toque sus puertas ni sus arcas.
Por José Guadalupe Sánchez Suárez
© Observatorio Eclesial